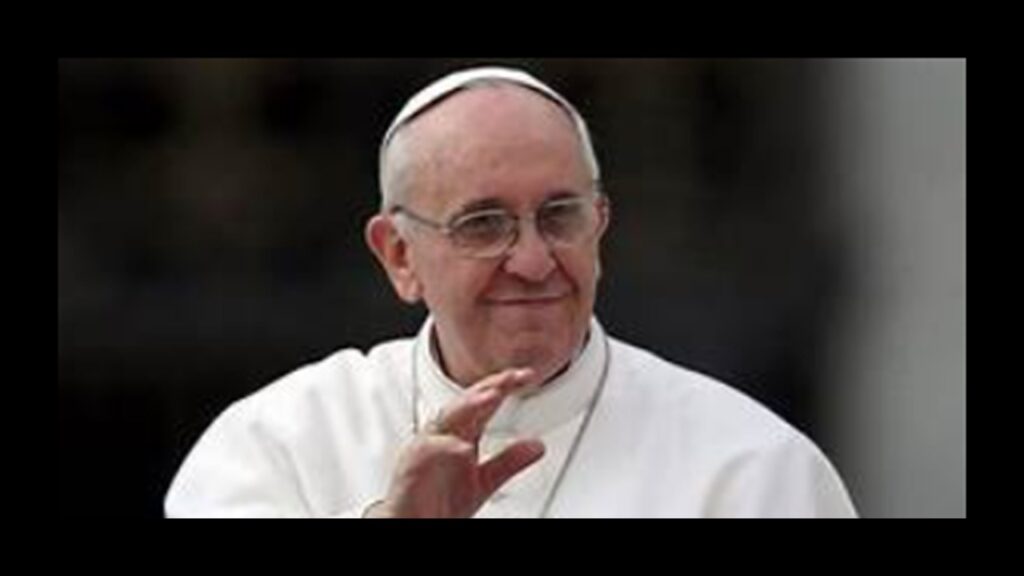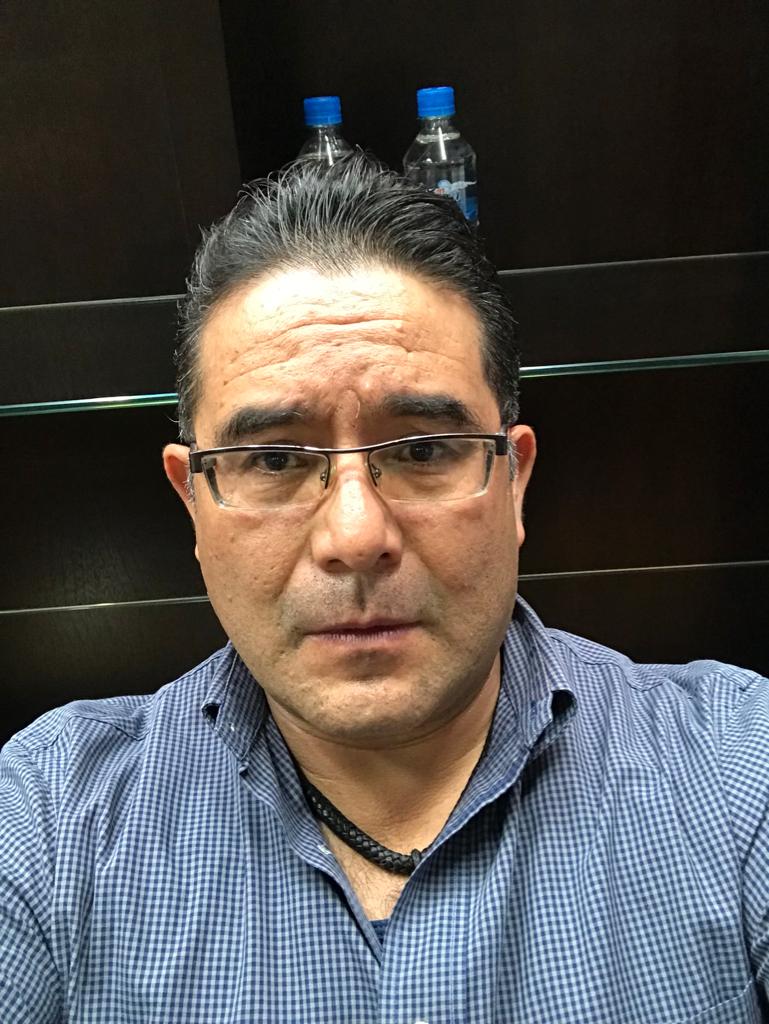
En mi casa hay tres radios. Dos que funcionan con energía eléctrica y con pilas, y uno más que opera exclusivamente con baterías. A mi lugar de trabajo también llevo uno. Algunos colegas me miran con extrañeza, incluso con sorna, cuando me ven escuchar las noticias por ondas hertzianas en lugar de usar un teléfono inteligente. No lo hago como parte de una preparación apocalíptica, sino por costumbre. Pero estos días, esa vieja costumbre ha demostrado ser más sensata de lo que parece.
El pasado lunes, un mega apagón dejó sin electricidad a España, Portugal y varias ciudades del resto de Europa durante más de diez horas. No se trató de un corte local ni de un evento menor: fue un colapso en cascada que paralizó servicios esenciales, suspendió vuelos, detuvo trenes, congeló transacciones bancarias, incomunicó hogares y provocó pánico en muchas regiones. Aún no hay una explicación clara y definitiva. Se barajan hipótesis que van desde fallas técnicas, sabotaje digital, hasta posibles ciberataques. Pero más allá de la causa, el hecho ya es contundente: la vieja Europa se quedó sin luz y sin respuestas.
Lo ocurrido desnudó dos cosas: la fragilidad de las infraestructuras en las sociedades más tecnológicamente avanzadas del planeta y la peligrosa ausencia de una cultura de prevención entre sus gobiernos y ciudadanos. El apagón no fue solo un fenómeno eléctrico. Fue una sacudida simbólica a la arrogancia del presente digital.
La mayoría de los ciudadanos europeos —como buena parte del mundo occidental— ha delegado casi toda su existencia a dispositivos conectados: teléfonos, computadoras, tarjetas bancarias, sistemas de vigilancia, transporte automatizado, calefacción, refrigeración, comunicación, incluso la lectura y la conversación. El lunes, con la caída de la red eléctrica, todo eso desapareció. La gente quedó atrapada en elevadores, incomunicada sin internet, desorientada sin GPS, sin forma de realizar compras, con estaciones de metro convertidas en cuevas oscuras. La pregunta que muchos no pudieron responder fue: ¿y ahora qué hago?
Lo más preocupante no fue la falla eléctrica, sino la falta de preparación. ¿Dónde estaban las linternas, las baterías, las radios, las velas, los mapas de papel, los números telefónicos escritos a mano? ¿Dónde estaba el protocolo de emergencia, la cadena de información analógica, los planes de contingencia comunitarios?
Europa se pensó invulnerable, como se pensó en 2020 antes de la pandemia. Se pensó inmune, como se pensó antes de la guerra en Ucrania. Y el lunes, se volvió a demostrar que ni los recursos, ni los sistemas automatizados, ni los discursos políticos bastan ante la fragilidad de lo que depende de una chispa.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, salió rápidamente a anunciar la creación de una comisión investigadora. El primer ministro portugués, Luís Montenegro, no tardó en señalar a España como epicentro del problema. En paralelo, las agencias de seguridad informática iniciaron indagatorias sobre un posible ciberataque. La prensa europea ha hecho eco del desconcierto: ni las condiciones meteorológicas, ni un exceso de energía renovable, ni alguna falla industrial evidente pueden explicar del todo lo sucedido.
Mientras las versiones oficiales intentan contener el caos, lo cierto es que el Tribunal Supremo en lo Penal ya investiga la posibilidad de un sabotaje informático a infraestructuras críticas. En otras palabras: que un apagón de esta magnitud no haya sido accidental, sino deliberado. Si se confirmara esta tesis, estaríamos ante el mayor ataque cibernético en la historia reciente de Europa. Y si no se confirma, la otra conclusión es igual de grave: que incluso sin intervención externa, nuestros sistemas no garantizan estabilidad ni seguridad.
Ambas posibilidades son alarmantes. Y ambas evidencian que el problema no es únicamente técnico, sino político, estratégico y cultural.
Durante los sismos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México, la radio fue, literalmente, el salvavidas informativo de millones de personas. Cuando todo lo demás falló —internet, televisión, telefonía— las ondas de radio mantuvieron un hilo de comunicación abierto con la ciudadanía. En Europa, como en otras partes del mundo, la radio ha sido desplazada por plataformas digitales, por aplicaciones que dependen de servidores centralizados y redes vulnerables a cualquier corte de energía o señal.
El apagón del lunes demostró que lo analógico, lejos de estar obsoleto, es una necesidad estratégica. De nada sirve tener cientos de aplicaciones móviles si no hay cómo cargarlas. De nada sirve un televisor inteligente si no hay corriente eléctrica. Y de nada sirve la digitalización sin un respaldo físico, autónomo, básico, que mantenga a la sociedad informada y coordinada.
Mientras muchos esperaban a que regresara el internet para saber qué estaba pasando, algunos encendieron la radio y escucharon lo que los satélites no podían transmitir. No es nostalgia: es supervivencia.
La Unión Europea ha presumido durante años de ser una potencia digital, verde, eficiente, resiliente. Ha destinado miles de millones de euros a la transición energética y la automatización de servicios. Sin embargo, se ha olvidado de lo elemental: ningún algoritmo puede reemplazar el juicio humano en situaciones límite. Ninguna app puede prevenir un colapso si no hay un sistema sólido de redundancia técnica y social.
Este apagón es un llamado de atención. No solo para España y Portugal, sino para todo el continente y para el resto del mundo. Las sociedades modernas han confundido tecnología con seguridad, comodidad con fortaleza, y conectividad con resiliencia. Se ha invertido más en apariencia que en sustancia, más en el show político que en la planificación real de riesgos.
No es casual que los países que han vivido catástrofes naturales recurrentes —México, Japón, Chile— hayan desarrollado protocolos ciudadanos y redes de respuesta comunitaria. En Europa, esa cultura de la prevención es casi inexistente. Se confía ciegamente en que el sistema no fallará, cuando lo prudente sería asumir lo contrario.
¿Y si no regresa la luz? La pregunta que sobrevuela tras este evento es simple y aterradora: ¿qué pasaría si el apagón durara más de 24 horas? ¿Si se extendiera a una semana? ¿Si afectara infraestructuras críticas como hospitales, plantas de agua, sistemas de seguridad o cadenas de suministro? ¿Está preparada Europa —y el mundo— para un colapso de ese tipo?
La modernidad ha creado una sociedad que se piensa invulnerable porque nunca ha sido puesta a prueba del todo. Pero los sismos, las pandemias, las guerras y ahora los apagones nos recuerdan que vivir en la incertidumbre no es un escenario distópico, sino una posibilidad cotidiana. Prepararse para lo impensable ya no es paranoia: es responsabilidad pública.
El apagón de esta semana no fue solo una interrupción de la energía: fue una interrupción de la arrogancia.
Europa y el mundo tienen la oportunidad de repensar su relación con la tecnología, de revalorar los sistemas análogos, de enseñar a sus ciudadanos a responder, no solo a consumir. Porque si no lo hacen, la próxima vez que se apague la luz, no habrá botón para reiniciar. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
Consulta esta Opinión en video a través de YouTube:
https://youtu.be/GZiq_x_K8S4?si=A6mkn-QmNx3suwaO